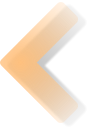—Hijo, ¿sabes cómo nos ve Dios por dentro?
»Tu
padre,
cuando
era
niño,
lo
vio.
Aunque
te
parezca
imposible.
Verás.
Tu
abuelo,
al
que
no
conociste,
fue
un
padre
entrañable.
Siempre
deseaba
estar
conmigo.
Decía
que
yo
crecía
muy
rápido
y
que
no
se
lo
quería
perder.
Que
quería
que
creciera
a
su
lado.
Me
prohibía crecer lo más mínimo si él no estaba presente.
Quizá
hubo
momentos
difíciles
de
escasez,
pero
si
algo
no
faltaba
nunca
en
nuestro
hogar
eran
besos
y
abrazos.
Me
gustaba
mucho
estar
en
su
regazo
y
que
me
estrujara
entre
sus
brazos.
Muchas
veces
me
decía:
“Mi
corazón
siempre
está
lleno
de
besos
para ti. Cuantos más te doy, más me quedan”.
Tu abuelo era un besucón sin remedio.
También
me
decía
que
conmigo
era
el
hombre
más
feliz
de
la
Tierra
y
yo
le
respondía
que,
a
su
lado,
yo
era
el
niño
más
feliz
del mundo. Siempre quería ir con él a todas partes.
Tenía
yo
más
ganas
que
él
de
que
acabase
de
trabajar
y
llegase
a
casa.
Mi
padre
siempre
me
había
enseñado
que,
cuando
llegaba
a
casa,
después
de
estar
trabajando
duramente
para
nuestro
sostén,
qué
menos
que
dejarlo
todo
y
correr
a
darle
un
beso
y
un
abrazo. Pero con un padre como el mío no hacía falta recordarlo.
Un día vino con la mano vendada.
—No
es
nada
—fue
lo
primero
que
dijo,
nada
más
entrar,
para
no preocuparnos—. Sólo es una simple quemadura.
Le abracé con cuidado.
Mi madre le quitó la venda y le puso aceite.
—¿Cómo te la has hecho? ¡Es profunda!
—No
es
para
tanto,
mujer.
De
aquí
a
una
semana
ni
se
notará
—y le dio un beso.
Pero
tras
una
semana
de
cuidados
por
parte
de
mi
madre,
con
aceite
y
vendas
limpias
cada
día,
una
mancha
rojiza
apareció
sobre
la
quemadura.
Nunca
había
visto
a
mis
padres
mirarse
entre
ellos
de
esa
manera.
Los
dos
se
retiraron
para
hablar
a
solas y al cabo de un rato volvieron.
—Voy a salir un momento.
—¡Voy contigo, papá!
—Esta vez no puedes, hijo.
—¿Por qué no, papá?
—Voy
a
ver...
al
sacerdote.
Tu
madre
te
lo
explicará...
—dijo
con
voz
entrecortada—.
Dame
un
abrazo...
o
mejor,
por
esta
vez,
no...
Cuando salió por la puerta miré a mi madre:
—¿Qué sucede, mamá?
Ella
me
hizo
acercarme
y
me
explicó
que
esa
mancha
rojiza
y
hundida
no
era
normal
y
tenía
que
verla
el
sacerdote.
Había
que
descartar que no fuese algo peor.
—¿Algo
peor?
¡A
papá
no
le
puede
pasar
nada
malo!
¡Es
muy
bueno y le quiero mucho!
Al
cabo
de
unas
horas,
se
presentaron
unos
hombres
a
la
puerta
de
nuestra
tienda
preguntando
por
mamá.
Mamá
les
dijo
que
pasaran y a mí me mandó ir a dar de comer a los animales.
Tan
pronto
salieron
aquellos
hombres
dejé
lo
que
estaba
haciendo para entrar corriendo a preguntar:
—¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué sabes de papá?
—Son
sacerdotes.
Han
venido
a
decir
que
papá
tardará
en
volver...
—¡¿Qué?! ¿Por una quemadura? ¡Pero si está bien!
—Tu
padre
tiene
la
lepra...
—dijo
girándose
y
conteniendo
las
ganas de llorar.
»La
quemadura
le
provocó
la
lepra
—prosiguió
secándose
los
humedecidos ojos con resignación.
—¿Y cuánto tiempo tardará en volver?
—No lo sé, hijo...
La
lepra
era
la
enfermedad
más
temida
por
todos
nosotros.
Era
como
una
mancha
en
el
cuerpo
que
podía
hacerse
más
profunda
en
la
piel
e
incluso
volverse
en
carne
viva,
pudriéndose
sin
saber
cómo
detenerlo.
Y
lo
peor
de
todo,
contagiosa.
Papá
no
podía
ya
acercarse
más
a
nosotros,
ni
abrazarnos
ni
besarnos.
Yo
tampoco
podía
estar
en
su
regazo
ni
devolverle
los
abrazos.
Era
la
brusca
y
dolorosa
separación
de
una
familia;
y
encima,
tan
unida
como
la
nuestra.
Ahora,
todo
dependía
de
si
esa
mancha
se
extendía
o
desaparecía.
Como
mínimo
teníamos
que
esperar
siete
días
angustiosos hasta que el sacerdote la volviese a inspeccionar.
Yo
estaba
confiado
de
que
la
mancha
desaparecería
y
que
mi
padre
pronto
volvería.
Pensaba:
“Cuando
vuelva,
verás
qué
abrazo
y
qué
beso
le
voy
a
dar.
Por
todos
los
días
que
no
se
los
he
podido
dar”.
Pero
la
mancha
no
sólo
se
extendió
sino
que
salió
la
carne
viva.
Los
días
se
convirtieron
en
semanas
y
las
semanas
en
meses.
Perdí la cuenta. Sencillamente no venía.
Mi
madre
iba
a
las
afueras
del
campamento
a
llevarle
comida
cada
día.
No
se
podía
acercar.
Y
en
un
sentido,
creo
que
tampoco
quería
por
el
dolor
de
ver
a
papá
en
esa
condición.
Simplemente
le
dejaba
la
comida
a
la
misma
hora
en
el
mismo
lugar.
Luego
se
alejaba
y
le
veía
a
él
acercarse.
Mi
madre
le
preguntaba
que
cómo
estaba
y
mi
padre
siempre
respondía
preguntando
que
cómo
estaba yo.
—¿Cómo
está
hoy
papá?
—era
mi
pregunta
de
cada
día
al
regresar mi madre—. ¿Está desapareciendo la llaga?
—No,
hijo.
Papá
está
muy
mal.
Él
nunca
me
lo
quiere
decir
pero
hoy
le
he
visto
una
llaga
en
la
cabeza...
Tiene
la
lepra
ya
extendida
a
todas
las
partes
de
su
cuerpo...
No
sé
qué
va
a
pasar
con papá...
Mi
aparentemente
fuerte
pero
frágil
madre
no
pudo
ocultar
ya
más su debilidad y rompió a llorar desconsolada delante de mí.
Yo simplemente la abracé y esperé a que se desahogara.
—Quiero ir contigo, mamá. Por favor, ¡déjame ir a ver a papá!
—No,
hijo.
Tu
padre
no
quiere.
Y
es
mejor
así
—dijo
secándose
los ojos.
»A
él
tampoco
le
gustaría
que
le
vieses
cómo
está
—prosiguió
acariciando
mi
cabeza—.
Dice
que
es
mejor
que
nada
estropee
los
buenos recuerdos juntos.
Pensando
que
mi
padre
moriría
en
cualquier
momento
y
que
nunca más le vería, decidí ir a verle.
Al
día
siguiente,
seguí
de
lejos
a
mi
madre
para
ver
el
sitio
donde
estaba.
Había
más
leprosos.
Hubiera
querido
acercarme
más
para
reconocer
a
mi
padre
entre
ellos
pero
me
arriesgaba
a
ser descubierto.
El
día
después,
mientras
mi
madre
pensaba
que
yo
había
salido
a jugar, me encaminé dirección al valle rocoso de los leprosos.
Llegué
hasta
el
lugar
donde
mi
madre
dejaba
la
comida
y,
desde
allí,
traté
de
vislumbrar
a
lo
lejos,
siquiera
por
la
silueta
o
el andar, a mi padre.
El
corazón
se
me
encogió.
Había
un
gran
silencio.
Nadie
hablaba
con
nadie.
Unos
estaban
sentados.
Otros
andaban
de
aquí
para
allá
sin
saber
a
dónde
ir
ni
cómo
ocupar
las
largas
horas
en
ese
tenebroso
lugar.
Hasta
el
olor
del
ambiente
era
desagradable.
Todos
tenían
los
vestidos
rasgados
en
señal
de
dolor.
Todos
desgraciados. Todos solos sin sus familias. Todos miserables.
De repente, uno de ellos me vio y se acercó gritando:
—¡Inmundo!
¡Inmundo!
¡Niño,
no
te
acerques!
¡Sal
de
aquí!
¡Inmundo!
Al
oír
que
se
trataba
de
un
niño,
muchos
se
dieron
la
vuelta
para mirar. No era normal ver a un niño allí.
Yo
me
asusté
y
me
giré
para
salir
corriendo.
Tenía
mucho
miedo. Y tenía mucha tristeza de marcharme sin ver a mi padre.
Aún
no
había
dado
más
que
unos
pasos,
cuando
oí
una
voz
inconfundible:
—¡Hijo!
Me
detuve
en
seco,
me
di
la
vuelta
y
hallé
el
valor
para
volver
al
sitio
de
donde
había
echado
a
correr
para
ver
mejor.
Los
demás
leprosos
volvieron
a
su
monotonía,
pero
vi
a
uno
de
ellos,
con
el
rostro
embozado
hasta
la
nariz,
que
daba
unos
pasos
hacia
adelante.
Tenía
una
mano
vendada.
Su
cabeza
estaba
rapada
y
descubierta.
Tenía
una
llaga
podrida
en
ella.
El
color
de
su
piel
era
blanco
pálido.
Parecía
un
muerto
viviente.
Lo
único
reconocible de ese hombre parado delante de mí era su voz.
—¡¿Eres tú, papá?!
—Sí,
hijo...
—dijo
ahora
con
voz
mucho
más
apagada,
entristecido porque le viese en esa condición.
Inconscientemente
dí
dos
pasos
más
allá
de
la
línea
permitida.
Quise
correr
a
cobijarme
en
sus
brazos.
Pero
tuve
que
detenerme
al oír su voz:
—¡Hijo!
¡No
te
acerques!
Estoy
inmundo...
—terminó
diciendo,
bajando de nuevo la voz e inclinando la cabeza avergonzado.
Por
un
momento
hubo
silencio.
Ninguno
de
los
dos
sabíamos
por
dónde
empezar
a
hablar.
Tanto
tiempo
sin
vernos
y
no
sabíamos
qué
decir.
Parecía
como
que
si
no
había
beso
y
abrazo
no
podíamos
llevar una conversación normal.
—Estás muy alto... —dijo él, rompiendo el silencio.
»Has
crecido
sin
mi
permiso,
hijo...
—continuó
titubeando—,
y
no he estado a tu lado...
—¿Te
duele?
—le
pregunté
ahora
yo,
pensando
en
todas
las
llagas de su cuerpo.
Tras unos momentos de silencio y de pensar qué responder, dijo:
—Me
duele
el
corazón,
hijo...
—dijo
pensando
en
la
llaga
de
su
corazón—.
Mi
corazón
está
lleno
de
besos
para
ti...
Y
me
duele
el
no poder dártelos... Soy el hombre más miserable de la Tierra...
Yo
quería
decirle
que
ahora
era
el
niño
más
infeliz
del
mundo,
pero
no
pude.
Traté,
como
mi
madre,
de
mostrarme
fuerte
en
medio de la fragilidad. Mis ojos se empañaron.
—Vete,
hijo...
No
conviene
que
estés
aquí...
—dijo
él
también
con los ojos vidriosos.
Me giré y di unos pocos pasos, pero enseguida eché a correr.
Volví
a
casa
corriendo,
llorando,
rabiando
y
por
último...
orando:
—¿Por
qué
permites
esto,
Señor?
¿Por
qué
has
permitido
que
mi
padre tenga la lepra?
»Mi
padre
es
el
mejor
padre
del
mundo.
Hay
muchos
otros
padres
peores
que
el
mío.
¿Por
qué
mi
padre
es
el
que
tenía
más
lepra siendo el que menos lo merecía? ¡No es justo!
Oraba
mirando
al
cielo,
en
voz
alta,
sin
importarme
quién
me
oyera.
Casi
como
enfadado
con
Dios
por
permitirlo.
Pero
también,
recordando
lo
que
me
había
enseñado
mi
padre
acerca
de
que
el
Señor
permite
muchas
cosas
que
no
entendemos
y
que
siempre
la
respuesta y la solución están en Él, oré más calmadamente:
—Señor,
no
dejes
que
la
lepra
nos
separe
para
siempre.
Sánale,
por favor.
Le
conté
a
mi
madre
que
le
había
visto
y
le
dije
que
papá
tenía
razón.
Si
estaba
arrepentido
de
haber
ido
era
porque
ahora
no
podía
quitarme
de
la
cabeza
la
condición
en
la
que
se
encontraba
mi
padre.
Me
costaba
dormir.
Me
costaba
pensar
en
los
buenos
momentos.
El
haber
visto
a
mi
padre
en
esa
condición
me
hizo
perder
toda
esperanza.
A
los
pocos
días,
se
volvieron
a
presentar
aquellos
hombres
que
habían
venido
al
principio
a
la
puerta
de
nuestra
tienda
preguntando
por
mamá.
Mamá
les
dijo
que
pasaran.
Estaba
convencido
de
que
mi
madre
me
mandaría
de
nuevo
ir
a
dar
de
comer
a
los
animales
para
no
oír
la
noticia
de
que
papá
había
muerto.
Sin
embargo,
uno
de
los
sacerdotes
comenzó
a
hablar
sin
que mi madre me dijese nada:
—Ya
está
aquí,
pero
todavía
no
se
le
puede
tocar
hasta
que
terminemos el rito de la purificación.
Yo
no
entendía
bien
qué
querían
decir
aquellas
palabras,
pero
mi
madre
salió
corriendo
fuera
de
la
tienda
y
allí
estaba:
¡Papá
completa y milagrosamente sano!
Yo
quise
abalanzarme
sobre
él,
pero
uno
de
los
sacerdotes
me
detuvo.
—Todavía
no.
Espera
un
poquito
a
que
se
complete
el
ritual
y
entonces podrás abrazar a tu padre.
“¡¿Esperar
más?!”,
dije
para
mis
adentros
sin
entenderlo.
Pero
no me quedó más remedio que aceptarlo.
Parte
de
ese
proceso
de
purificación
consistía
en
que
el
sacerdote
tomaba
dos
aves.
Una
de
ellas
se
mataba
en
un
vaso
de
barro
sobre
aguas
limpias
y
la
otra,
una
vez
rociada
con
la
sangre
de
la
muerta, era soltada libre.
Durante
los
siguientes
ocho
días
de
espera,
agradecido
a
Dios,
reflexioné en todo lo sucedido.
Mi
padre
me
contó
más
tarde
que
después
de
vernos,
cuando
se
retiró
a
la
cueva,
se
dio
cuenta
de
que
estaba
sanado.
Entendí
que
Dios
había
oído
mi
oración
desesperada
y
había
tenido
compasión
de
nosotros.
Y
también
creo
que
aunque
mi
padre
no
quería
que
le
viese,
Dios
sí.
Para
enseñarme
cómo
nos
ve
el
Señor
por
dentro
y
que me diese cuenta de las consecuencias del pecado.
El
pecado
es
muy
feo,
hijo.
Empieza
con
algo
pequeño,
sin
importancia,
pero
que
luego
va
creciendo
y
extendiéndose
a
todo
el
cuerpo. No solo crecemos nosotros. También crece nuestro pecado.
Al
final,
no
hay
parte
de
nuestro
cuerpo
con
la
que
no
pequemos
por
muy
buenos
que
nos
creamos.
Desde
la
cabeza
hasta
los
pies.
Con
los
pensamientos,
con
lo
que
vemos,
oímos
y
hablamos.
Con
las cosas que hacemos y con los caminos por los que andamos.
Por
dentro
somos
como
un
leproso.
Como
una
podrida
y
maloliente
llaga
alrededor
de
todo
nuestro
cuerpo
que
poco
a
poco
acaba
con
nosotros.
Unos
muertos
vivientes
condenados
a
estar
separados
de
Dios
y
de
nuestros
seres
queridos
para
siempre.
Unos
leprosos
miserables
que
sólo
por
la
misericordia
de
Dios
podemos ser sanados.
Así nos ve Dios, hijo. Y así es nuestro pecado.
Y
por
eso
el
rito
de
las
dos
aves
antes
de
poder
volver
a
abrazar
a
mi
padre.
El
Señor
quería
que
tuviésemos
bien
claro
en
base
a
qué
somos
limpiados
de
nuestra
lepra
del
pecado:
En
base
a
que
Alguien
que
desciende
del
Cielo,
representado
por
un
ave,
se
hace
hombre,
representado
por
aquella
frágil
vasija
de
barro,
y
muere
en
nuestro
lugar
para
que
nosotros
podamos
volar
limpios
y
libres a Su presencia en el Cielo.
Hijo,
no
lo
olvides
nunca:
Un
día,
el
Salvador
tendrá
que
llevar
todos
los
pecados
sucios,
podridos
y
malolientes
de
todos
los
seres
humanos.
Dios
lo
hará
pecado
y
cuando
eso
suceda,
Él
sufrirá
en
nuestro
lugar
la
separación
del
Padre
amado
con
quien
siempre
han
estado
juntos.
Lo
hará
para
que
no
suframos
nosotros
la
separación eterna de Dios y de nuestros seres queridos.
Con
la
lepra
de
mi
padre
pude
apreciar
no
sólo
cómo
me
ve
Dios
sino
también
lo
que
el
Salvador
hará
por
mí.
Hará
el
trabajo
más
desagradable,
sucio
y
feo
que
jamás
nadie
ha
hecho
ni
quiere
hacer.
Y
todo
para
que
siempre
pueda
estar
con
el
Padre
y
con
mi
padre.
En
aquella
última
semana,
antes
de
poder
estrujar
a
mi
padre
con
un
abrazo
que
compensase
todos
los
que
no
le
había
podido
dar
en
aquellos
largos
meses,
y
tras
pensar
en
estas
cosas,
sentí
el
deseo
y
la
necesidad
de
orar
de
nuevo
al
Señor.
Me
dirigí
a
Él
y
le dije:
—“Señor,
por
lo
que
tú
harás
por
mí
un
día,
límpiame
de
la
lepra de mi pecado”.
No
puedo
decirte
lo
que
sentí
el
día
que
pude,
de
nuevo,
abrazar
a
mi
padre.
Fue
un
abrazo
sin
palabras
y
en
el
que
perdimos
la
noción
del
tiempo.
Fue
un
abrazo
entrañable
y
lleno
de
emoción.
Por fin podía volver a estar en los brazos de mi padre.
Pero
fue
mucho
más
especial
de
lo
que
creía.
Porque
sentía
que
el
Señor
no
sólo
había
limpiado
de
la
lepra
a
mi
padre
sino
también
a
mí.
A
mi
padre
por
fuera
y
a
mí
por
dentro.
Los
dos
limpios.
Cuando
tu
abuelo
murió,
en
medio
de
la
tristeza,
estaba
feliz.
Porque
sabía
que
esa
separación
no
era
para
siempre
y
que
un
día
lo
volvería
a
abrazar
como
también
querré
abrazarte
a
ti
después
de que yo muera.
Hijo, yo también quiero estar siempre contigo.









—Hijo,
¿sabes
cómo
nos
ve
Dios
por
dentro?
»Tu
padre,
cuando
era
niño,
lo
vio.
Aunque te parezca imposible. Verás.
Tu
abuelo,
al
que
no
conociste,
fue
un
padre
entrañable.
Siempre
deseaba
estar
conmigo.
Decía
que
yo
crecía
muy
rápido
y
que
no
se
lo
quería
perder.
Que
quería
que
creciera
a
su
lado.
Me
prohibía
crecer
lo
más mínimo si él no estaba presente.
Quizá
hubo
momentos
difíciles
de
escasez,
pero
si
algo
no
faltaba
nunca
en
nuestro
hogar
eran
besos
y
abrazos.
Me
gustaba
mucho
estar
en
su
regazo
y
que
me
estrujara
entre
sus
brazos.
Muchas
veces
me
decía:
“Mi
corazón
siempre
está
lleno
de
besos
para
ti.
Cuantos
más
te
doy,
más
me
quedan”.
Tu abuelo era un besucón sin remedio.
También
me
decía
que
conmigo
era
el
hombre
más
feliz
de
la
Tierra
y
yo
le
respondía
que,
a
su
lado,
yo
era
el
niño
más
feliz
del
mundo.
Siempre
quería
ir
con
él a todas partes.
Tenía
yo
más
ganas
que
él
de
que
acabase
de
trabajar
y
llegase
a
casa.
Mi
padre
siempre
me
había
enseñado
que,
cuando
llegaba
a
casa,
después
de
estar
trabajando
duramente
para
nuestro
sostén,
qué
menos
que
dejarlo
todo
y
correr
a
darle
un
beso
y
un
abrazo.
Pero
con
un
padre
como el mío no hacía falta recordarlo.
Un día vino con la mano vendada.
—No
es
nada
—fue
lo
primero
que
dijo,
nada
más
entrar,
para
no
preocuparnos—.
Sólo es una simple quemadura.
Le abracé con cuidado.
Mi
madre
le
quitó
la
venda
y
le
puso
aceite.
—¿Cómo
te
la
has
hecho?
¡Es
profunda!
—No
es
para
tanto,
mujer.
De
aquí
a
una
semana
ni
se
notará
—y
le
dio
un
beso.
Pero
tras
una
semana
de
cuidados
por
parte
de
mi
madre,
con
aceite
y
vendas
limpias
cada
día,
una
mancha
rojiza
apareció
sobre
la
quemadura.
Nunca
había
visto
a
mis
padres
mirarse
entre
ellos
de
esa
manera.
Los
dos
se
retiraron
para
hablar
a
solas
y
al
cabo
de
un
rato
volvieron.
—Voy a salir un momento.
—¡Voy contigo, papá!
—Esta vez no puedes, hijo.
—¿Por qué no, papá?
—Voy
a
ver...
al
sacerdote.
Tu
madre
te
lo
explicará...
—dijo
con
voz
entrecortada—.
Dame
un
abrazo...
o
mejor,
por esta vez, no...
Cuando
salió
por
la
puerta
miré
a
mi
madre:
—¿Qué sucede, mamá?
Ella
me
hizo
acercarme
y
me
explicó
que
esa
mancha
rojiza
y
hundida
no
era
normal
y
tenía
que
verla
el
sacerdote.
Había que descartar que no fuese algo peor.
—¿Algo
peor?
¡A
papá
no
le
puede
pasar
nada
malo!
¡Es
muy
bueno
y
le
quiero mucho!
Al
cabo
de
unas
horas,
se
presentaron
unos
hombres
a
la
puerta
de
nuestra
tienda
preguntando
por
mamá.
Mamá
les
dijo
que
pasaran
y
a
mí
me
mandó
ir
a
dar
de
comer a los animales.
Tan
pronto
salieron
aquellos
hombres
dejé
lo
que
estaba
haciendo
para
entrar
corriendo a preguntar:
—¿Quiénes
eran
esos
hombres?
¿Qué
sabes de papá?
—Son
sacerdotes.
Han
venido
a
decir
que papá tardará en volver...
—¡¿Qué?!
¿Por
una
quemadura?
¡Pero
si está bien!
—Tu
padre
tiene
la
lepra...
—dijo
girándose
y
conteniendo
las
ganas
de
llorar.
»La
quemadura
le
provocó
la
lepra
—prosiguió
secándose
los
humedecidos
ojos
con resignación.
—¿Y cuánto tiempo tardará en volver?
—No lo sé, hijo...
La
lepra
era
la
enfermedad
más
temida
por
todos
nosotros.
Era
como
una
mancha
en
el
cuerpo
que
podía
hacerse
más
profunda
en
la
piel
e
incluso
volverse
en
carne
viva,
pudriéndose
sin
saber
cómo
detenerlo.
Y
lo
peor
de
todo,
contagiosa.
Papá
no
podía
ya
acercarse
más
a
nosotros,
ni
abrazarnos
ni
besarnos.
Yo
tampoco
podía
estar
en
su
regazo
ni
devolverle
los
abrazos.
Era
la
brusca
y
dolorosa
separación
de
una
familia;
y
encima,
tan
unida como la nuestra.
Ahora,
todo
dependía
de
si
esa
mancha
se
extendía
o
desaparecía.
Como
mínimo
teníamos
que
esperar
siete
días
angustiosos
hasta
que
el
sacerdote
la
volviese
a
inspeccionar.
Yo
estaba
confiado
de
que
la
mancha
desaparecería
y
que
mi
padre
pronto
volvería.
Pensaba:
“Cuando
vuelva,
verás
qué
abrazo
y
qué
beso
le
voy
a
dar.
Por
todos los días que no se los he podido dar”.
Pero
la
mancha
no
sólo
se
extendió
sino
que
salió
la
carne
viva.
Los
días
se
convirtieron
en
semanas
y
las
semanas
en
meses.
Perdí
la
cuenta.
Sencillamente
no
venía.
Mi
madre
iba
a
las
afueras
del
campamento
a
llevarle
comida
cada
día.
No
se
podía
acercar.
Y
en
un
sentido,
creo
que
tampoco
quería
por
el
dolor
de
ver
a
papá
en
esa
condición.
Simplemente
le
dejaba
la
comida
a
la
misma
hora
en
el
mismo
lugar.
Luego
se
alejaba
y
le
veía
a
él
acercarse.
Mi
madre
le
preguntaba
que
cómo
estaba
y
mi
padre
siempre
respondía
preguntando que cómo estaba yo.
—¿Cómo
está
hoy
papá?
—era
mi
pregunta
de
cada
día
al
regresar
mi
madre—. ¿Está desapareciendo la llaga?
—No,
hijo.
Papá
está
muy
mal.
Él
nunca
me
lo
quiere
decir
pero
hoy
le
he
visto
una
llaga
en
la
cabeza...
Tiene
la
lepra
ya
extendida
a
todas
las
partes
de
su
cuerpo... No sé qué va a pasar con papá...
Mi
aparentemente
fuerte
pero
frágil
madre
no
pudo
ocultar
ya
más
su
debilidad
y
rompió
a
llorar
desconsolada
delante
de
mí.
Yo
simplemente
la
abracé
y
esperé
a
que
se desahogara.
—Quiero
ir
contigo,
mamá.
Por
favor,
¡déjame ir a ver a papá!
—No,
hijo.
Tu
padre
no
quiere.
Y
es
mejor así —dijo secándose los ojos.
»A
él
tampoco
le
gustaría
que
le
vieses
cómo
está
—prosiguió
acariciando
mi
cabeza—.
Dice
que
es
mejor
que
nada
estropee los buenos recuerdos juntos.
Pensando
que
mi
padre
moriría
en
cualquier
momento
y
que
nunca
más
le
vería, decidí ir a verle.
Al
día
siguiente,
seguí
de
lejos
a
mi
madre
para
ver
el
sitio
donde
estaba.
Había
más
leprosos.
Hubiera
querido
acercarme
más
para
reconocer
a
mi
padre
entre
ellos
pero
me
arriesgaba
a
ser
descubierto.
El
día
después,
mientras
mi
madre
pensaba
que
yo
había
salido
a
jugar,
me
encaminé
dirección
al
valle
rocoso
de
los
leprosos.
Llegué
hasta
el
lugar
donde
mi
madre
dejaba
la
comida
y,
desde
allí,
traté
de
vislumbrar
a
lo
lejos,
siquiera
por
la
silueta
o el andar, a mi padre.
El
corazón
se
me
encogió.
Había
un
gran
silencio.
Nadie
hablaba
con
nadie.
Unos
estaban
sentados.
Otros
andaban
de
aquí
para
allá
sin
saber
a
dónde
ir
ni
cómo
ocupar
las
largas
horas
en
ese
tenebroso
lugar.
Hasta
el
olor
del
ambiente
era
desagradable.
Todos
tenían
los
vestidos
rasgados
en
señal
de
dolor.
Todos
desgraciados.
Todos
solos sin sus familias. Todos miserables.
De
repente,
uno
de
ellos
me
vio
y
se
acercó gritando:
—¡Inmundo!
¡Inmundo!
¡Niño,
no
te
acerques! ¡Sal de aquí! ¡Inmundo!
Al
oír
que
se
trataba
de
un
niño,
muchos
se
dieron
la
vuelta
para
mirar.
No
era normal ver a un niño allí.
Yo
me
asusté
y
me
giré
para
salir
corriendo.
Tenía
mucho
miedo.
Y
tenía
mucha
tristeza
de
marcharme
sin
ver
a
mi
padre.
Aún
no
había
dado
más
que
unos
pasos,
cuando oí una voz inconfundible:
—¡Hijo!
Me
detuve
en
seco,
me
di
la
vuelta
y
hallé
el
valor
para
volver
al
sitio
de
donde
había
echado
a
correr
para
ver
mejor.
Los
demás
leprosos
volvieron
a
su
monotonía,
pero
vi
a
uno
de
ellos,
con
el
rostro
embozado
hasta
la
nariz,
que
daba
unos
pasos
hacia
adelante.
Tenía
una
mano
vendada.
Su
cabeza
estaba
rapada
y
descubierta.
Tenía
una
llaga
podrida
en
ella.
El
color
de
su
piel
era
blanco
pálido.
Parecía
un
muerto
viviente.
Lo
único
reconocible
de
ese
hombre
parado
delante
de mí era su voz.
—¡¿Eres tú, papá?!
—Sí,
hijo...
—dijo
ahora
con
voz
mucho
más
apagada,
entristecido
porque
le
viese
en esa condición.
Inconscientemente
dí
dos
pasos
más
allá
de
la
línea
permitida.
Quise
correr
a
cobijarme
en
sus
brazos.
Pero
tuve
que
detenerme al oír su voz:
—¡Hijo!
¡No
te
acerques!
Estoy
inmundo...
—terminó
diciendo,
bajando
de
nuevo
la
voz
e
inclinando
la
cabeza
avergonzado.
Por
un
momento
hubo
silencio.
Ninguno
de
los
dos
sabíamos
por
dónde
empezar
a
hablar.
Tanto
tiempo
sin
vernos
y
no
sabíamos
qué
decir.
Parecía
como
que
si
no
había
beso
y
abrazo
no
podíamos
llevar
una
conversación normal.
—Estás
muy
alto...
—dijo
él,
rompiendo
el silencio.
»Has
crecido
sin
mi
permiso,
hijo...
—continuó
titubeando—,
y
no
he
estado
a
tu lado...
—¿Te
duele?
—le
pregunté
ahora
yo,
pensando en todas las llagas de su cuerpo.
Tras
unos
momentos
de
silencio
y
de
pensar qué responder, dijo:
—Me
duele
el
corazón,
hijo...
—dijo
pensando
en
la
llaga
de
su
corazón—.
Mi
corazón
está
lleno
de
besos
para
ti...
Y
me
duele
el
no
poder
dártelos...
Soy
el
hombre
más miserable de la Tierra...
Yo
quería
decirle
que
ahora
era
el
niño
más
infeliz
del
mundo,
pero
no
pude.
Traté,
como
mi
madre,
de
mostrarme
fuerte
en
medio
de
la
fragilidad.
Mis
ojos
se
empañaron.
—Vete,
hijo...
No
conviene
que
estés
aquí...
—dijo
él
también
con
los
ojos
vidriosos.
Me
giré
y
di
unos
pocos
pasos,
pero
enseguida eché a correr.
Volví
a
casa
corriendo,
llorando,
rabiando y por último... orando:
—¿Por
qué
permites
esto,
Señor?
¿Por
qué
has
permitido
que
mi
padre
tenga
la
lepra?
»Mi
padre
es
el
mejor
padre
del
mundo.
Hay
muchos
otros
padres
peores
que
el
mío.
¿Por
qué
mi
padre
es
el
que
tenía
más
lepra
siendo
el
que
menos
lo
merecía?
¡No
es
justo!
Oraba
mirando
al
cielo,
en
voz
alta,
sin
importarme
quién
me
oyera.
Casi
como
enfadado
con
Dios
por
permitirlo.
Pero
también,
recordando
lo
que
me
había
enseñado
mi
padre
acerca
de
que
el
Señor
permite
muchas
cosas
que
no
entendemos
y
que
siempre
la
respuesta
y
la
solución
están
en Él, oré más calmadamente:
—Señor,
no
dejes
que
la
lepra
nos
separe para siempre. Sánale, por favor.
Le
conté
a
mi
madre
que
le
había
visto
y
le
dije
que
papá
tenía
razón.
Si
estaba
arrepentido
de
haber
ido
era
porque
ahora
no
podía
quitarme
de
la
cabeza
la
condición
en
la
que
se
encontraba
mi
padre.
Me
costaba
dormir.
Me
costaba
pensar
en
los
buenos momentos.
El
haber
visto
a
mi
padre
en
esa
condición me hizo perder toda esperanza.
A
los
pocos
días,
se
volvieron
a
presentar
aquellos
hombres
que
habían
venido
al
principio
a
la
puerta
de
nuestra
tienda
preguntando
por
mamá.
Mamá
les
dijo
que
pasaran.
Estaba
convencido
de
que
mi
madre
me
mandaría
de
nuevo
ir
a
dar
de
comer
a
los
animales
para
no
oír
la
noticia
de
que
papá
había
muerto.
Sin
embargo,
uno
de
los
sacerdotes
comenzó
a
hablar sin que mi madre me dijese nada:
—Ya
está
aquí,
pero
todavía
no
se
le
puede
tocar
hasta
que
terminemos
el
rito
de
la purificación.
Yo
no
entendía
bien
qué
querían
decir
aquellas
palabras,
pero
mi
madre
salió
corriendo
fuera
de
la
tienda
y
allí
estaba:
¡Papá completa y milagrosamente sano!
Yo
quise
abalanzarme
sobre
él,
pero
uno
de los sacerdotes me detuvo.
—Todavía
no.
Espera
un
poquito
a
que
se
complete
el
ritual
y
entonces
podrás
abrazar a tu padre.
“¡¿Esperar
más?!”,
dije
para
mis
adentros
sin
entenderlo.
Pero
no
me
quedó
más remedio que aceptarlo.
Parte
de
ese
proceso
de
purificación
consistía
en
que
el
sacerdote
tomaba
dos
aves.
Una
de
ellas
se
mataba
en
un
vaso
de
barro
sobre
aguas
limpias
y
la
otra,
una
vez
rociada
con
la
sangre
de
la
muerta,
era
soltada libre.
Durante
los
siguientes
ocho
días
de
espera,
agradecido
a
Dios,
reflexioné
en
todo lo sucedido.
Mi
padre
me
contó
más
tarde
que
después
de
vernos,
cuando
se
retiró
a
la
cueva,
se
dio
cuenta
de
que
estaba
sanado.
Entendí
que
Dios
había
oído
mi
oración
desesperada
y
había
tenido
compasión
de
nosotros.
Y
también
creo
que
aunque
mi
padre
no
quería
que
le
viese,
Dios
sí.
Para
enseñarme
cómo
nos
ve
el
Señor
por
dentro
y
que
me
diese
cuenta
de
las
consecuencias
del pecado.
El
pecado
es
muy
feo,
hijo.
Empieza
con
algo
pequeño,
sin
importancia,
pero
que
luego
va
creciendo
y
extendiéndose
a
todo
el
cuerpo.
No
solo
crecemos
nosotros.
También crece nuestro pecado.
Al
final,
no
hay
parte
de
nuestro
cuerpo
con
la
que
no
pequemos
por
muy
buenos
que
nos
creamos.
Desde
la
cabeza
hasta
los
pies.
Con
los
pensamientos,
con
lo
que
vemos,
oímos
y
hablamos.
Con
las
cosas
que
hacemos
y
con
los
caminos
por
los
que
andamos.
Por
dentro
somos
como
un
leproso.
Como
una
podrida
y
maloliente
llaga
alrededor
de
todo
nuestro
cuerpo
que
poco
a
poco
acaba
con
nosotros.
Unos
muertos
vivientes
condenados
a
estar
separados
de
Dios
y
de
nuestros
seres
queridos
para
siempre.
Unos
leprosos
miserables
que
sólo
por
la
misericordia
de
Dios
podemos
ser
sanados.
Así
nos
ve
Dios,
hijo.
Y
así
es
nuestro
pecado.
Y
por
eso
el
rito
de
las
dos
aves
antes
de
poder
volver
a
abrazar
a
mi
padre.
El
Señor
quería
que
tuviésemos
bien
claro
en
base
a
qué
somos
limpiados
de
nuestra
lepra
del
pecado:
En
base
a
que
Alguien
que
desciende
del
Cielo,
representado
por
un
ave,
se
hace
hombre,
representado
por
aquella
frágil
vasija
de
barro,
y
muere
en
nuestro
lugar
para
que
nosotros
podamos
volar
limpios
y
libres
a
Su
presencia
en
el
Cielo.
Hijo,
no
lo
olvides
nunca:
Un
día,
el
Salvador
tendrá
que
llevar
todos
los
pecados
sucios,
podridos
y
malolientes
de
todos
los
seres
humanos.
Dios
lo
hará
pecado
y
cuando
eso
suceda,
Él
sufrirá
en
nuestro
lugar
la
separación
del
Padre
amado
con
quien
siempre
han
estado
juntos.
Lo
hará
para
que
no
suframos
nosotros
la
separación
eterna
de
Dios
y
de
nuestros seres queridos.
Con
la
lepra
de
mi
padre
pude
apreciar
no
sólo
cómo
me
ve
Dios
sino
también
lo
que
el
Salvador
hará
por
mí.
Hará
el
trabajo
más
desagradable,
sucio
y
feo
que
jamás
nadie
ha
hecho
ni
quiere
hacer.
Y
todo
para
que
siempre
pueda
estar
con
el
Padre y con mi padre.
En
aquella
última
semana,
antes
de
poder
estrujar
a
mi
padre
con
un
abrazo
que
compensase
todos
los
que
no
le
había
podido
dar
en
aquellos
largos
meses,
y
tras
pensar
en
estas
cosas,
sentí
el
deseo
y
la
necesidad
de
orar
de
nuevo
al
Señor.
Me
dirigí a Él y le dije:
—“Señor,
por
lo
que
tú
harás
por
mí
un
día, límpiame de la lepra de mi pecado”.
No
puedo
decirte
lo
que
sentí
el
día
que
pude,
de
nuevo,
abrazar
a
mi
padre.
Fue
un
abrazo
sin
palabras
y
en
el
que
perdimos
la
noción
del
tiempo.
Fue
un
abrazo
entrañable
y
lleno
de
emoción.
Por
fin
podía
volver
a
estar
en
los
brazos
de
mi
padre.
Pero
fue
mucho
más
especial
de
lo
que
creía.
Porque
sentía
que
el
Señor
no
sólo
había
limpiado
de
la
lepra
a
mi
padre
sino
también
a
mí.
A
mi
padre
por
fuera
y
a
mí
por dentro. Los dos limpios.
Cuando
tu
abuelo
murió,
en
medio
de
la
tristeza,
estaba
feliz.
Porque
sabía
que
esa
separación
no
era
para
siempre
y
que
un
día
lo
volvería
a
abrazar
como
también
querré
abrazarte
a
ti
después
de
que
yo
muera.
Hijo,
yo
también
quiero
estar
siempre
contigo.